Enseñanzas de Eliot
Traducción: Pura López Colomé
Al Buen Entendedor, F.C.E. 2006
Con la edad, con el tiempo, uno va más allá de los poemas
y sobrevive, tal como uno va más allá de las pasiones
y sobrevive: en cuanto a Dante, uno sólo puede aspirar
a llegar a su poesía, si acaso, al final de la vida.
T. S. Eliot
Yo comencé a aspirar a dirigirme a T.S. Eliot a medio camino ya de mi propia vida, aunque nuestra historia necesariamente comenzara mucho antes. En calidad de interno de una escuela católica en Derry, me sentía siempre amedrentado por la otredad de Eliot y por todo lo que él representaba. No obstante, cuando una tía ofreció regalarme un par de libros, le pedí los Poemas reunidos. Este volumen, junto con los Cuentos de misterio e imaginación, fueron los primeros libros de "gente grande" que tuve en mi poder. El nombre y la fecha -1955-, escritos con toda parsimonia, daban noticia de los quince o dieciséis años de edad que tenía al tomar posesión de aquel tomo azul oscuro, encuadernado en lino: se trataba de la edición británica de los Poemas reunidos 1909-1935, que terminaba con "Burnt Norton" y que, para entonces, iba ya en la decimoquinta edición. Me llegó junto con las viandas que me enviaban de casa, con cierto aire de contrabando en torno suyo, ya que el único material de lectura que se nos permitía, según recuerdo hoy con alarma, era lo que alojaba nuestra escuálida biblioteca, o bien lo que nuestro curso de rigor exigía. Así que ahí estaba yo, en 1955, con un libro prohibido en mano cuyo alcance literario excedía mi comprensión, solo y mi alma ante las palabras sobre la página.
Durante mucho tiempo, ese libro representó para mí la distancia del misterio, así como mi ineptitud —como lector o escritor— para la vocación que representaba. A lo largo de los años, llegué a experimentar en su presencia la arremetida de un nudo en la garganta y un endurecimiento en el diafragma, síntomas que hasta entonces sólo había tenido en la clase de matemáticas. Y ahora resultaba que mis síntomas neuróticos en relación con el álgebra y el cálculo superior abarcaban ya a los Poemas reunidos. Más tarde, en mi primer año en la universidad de Queen's, cuando leí, en Howard's End de E.M. Forster, una descripción de Leonard Bast, personaje condenado para siempre a sentirse familiarizado con las portadas de los libros, no me identifiqué con la privilegiada voz narrativa, sino con la del propio Bast, patético criptógrafo al borde del analfabetismo.
¿Exagero? Tal vez sí. Tal vez no. El hecho de que no pudiera, entonces, haber sometido el asunto a mi propia consideración exactamente en estos términos no significa que la punzada inarticulada dirigida al conocimiento, a la adecuación, al ajuste de uno mismo como lector de poesía moderna no existiera en verdad. Claro que existía y me dolía aún más por no ser correspondido, porque no se necesitaba conocer algo literario en particular en los años cincuenta para saber que Eliot encarnaba el camino, la verdad y la luz, y que uno no había penetrado al reino de la poesía hasta no enfrentarse con él.
Hasta su nombre era una palabra de moda sinónima de oscuridad, y la palabra "oscuridad", por su cuenta, sugería algo relativo a la "poesía moderna"; términos estos, en aquellos días, tan imponentes como lo eran los términos "simonía" y "parálisis" para el muchachito del cuento de Joyce "Las hermanas". Por el momento, sin embargo, toda la carga de este misterio quedaba confinada a las cuatro páginas de la antología poética escolar, un bilioso y verde compendio titulado Celebración del verso inglés. Cerca de la cuarta parte de los poemas de este libro se imponían, año con año, como parte del programa oficial para obtener el Certificado Educativo Superior de Irlanda del Norte; en el nuestro, el programa incluía "Los hombres huecos" y "La travesía de los Reyes Magos". El primero me dejó una impresión verdaderamente extraña. Era imposible que no me afectara, y no obstante me resultaba imposible definir con exactitud aquel efecto:
Ojos que no me atrevo a enfrentar en sueños
En el reino de sueños de la muerte
No aparecen:
Ahí los ojos son
Luz del sol sobre una quebrada columna
Ahí hay un árbol que se mece
Y las voces son
Parte del canto del viento
Más lejanas y más solemnes
Que una difusa estrella.
Haya pasado lo que haya pasado en mi piel de lector, resultaba equivalente de lo que ocurre en un cuerpo cálido y bien envuelto una vez que un viento helado le ha llegado a los tobillos. Un estremecimiento que, fugazmente, se revela como algo cada vez más pertinente y agudamente placentero que el calor predominante. Una exactitud de filo de chaira que le revelara a uno la naturaleza común y corriente, y sin filo, de los propios estándares y expectativas. Por supuesto que no se nos animaba a hablar de esa manera en la clase de inglés, así que, de cualquier manera, como la muchacha de La importancia de llamarse Ernesto, que con todo orgullo proclamaba nunca en su vida haber visto una pala, yo jamás en mi vida había visto una chaira.
Resulta extremadamente interesante recordar todo esto ahora, ya que sirve para persuadirme de que lo que hay que aprender de Eliot es la naturaleza de doble filo de la realidad poética: después de un primer encuentro con la poesía como un extraño hecho de la cultura, al paso de los años se logra interiorizarla hasta que se vuelve, como dicen por ahí, una segunda o arraigada naturaleza. Una poesía que originalmente lo rebasa a uno, generando la necesidad de comprender y superar su rareza, al final se vuelve un sendero familiar por dentro, una disposición gracias a la cual la imaginación se abre placenteramente, volviendo la vista hacia los orígenes y la soledad. Este último estado es, por lo tanto, mil veces mejor que el primero, pues la experiencia de la poesía verdaderamente se ahonda y fortalece al revalorarse. Ahora sé, por ejemplo, que me fascinan los versos antes citados por el tono de su música, por su temblor de nervios de punta, su tiple en la hélice del oído. Y aun así, soy incapaz de hacer con la voz el sonido físico equivalente de lo que escucho en el oído interno; y la incapacidad de distinguir ese preciso conocimiento, la confianza para afirmar que existe una realidad en la poesía que es indecible y, por eso mismo, mucho más penetrante, esa capacidad y esa confianza se basan en buena medida en una lectura de Eliot.
Desde luego que la extraña música de "Los hombres huecos" nunca se mencionó en la escuela. De lo que sí se habló fue de la desilusión, de la pérdida de la fe, de la frialdad del espíritu, del mundo moderno. Tampoco recuerdo que se otorgara demasiada atención a la cadencia, o que se hiciera un gran esfuerzo por conducirnos a escuchar, más que abstraer, un significado. Lo que escuchábamos, de hecho, nos provocaba una especie de risa de rebaño: las excéntricas, enfáticas enunciaciones de nuestro maestro, que se dejaba caer por completo sobre ciertas sílabas y daba un peso desmedido a los hombres HUECOS, frente a los hombres RELLENOS. Huelga decirlo: en una clase de treinta muchachos, en un ambiente de calcetas y sexo y risillas ahogadas, los hombres rellenos y las tunas y las detonaciones y los gimoteos no elevaban los ánimos ni inducían la quietud deseable, la receptividad ideal a la frecuencia sin pestañeos de este poeta en particular.
Eliot nunca me atrapó; su obra nunca se apoderó de mi persona ni me condujo a mis propias profundidades, mi oído nunca se volteó del revés al derecho por lo que yo escuchaba en él. Hay muchísimos lectores que han experimentado una repentina conversión, cuando todo el ser se ve inundado por una impetuosa corriente de pura poesía, lo cual sí me ocurrió cuando leí a Gerard Manley Hopkins. Desde un principio, algo en mi constitución siempre estuvo dispuesto a dejarse ir con la flauta antigua de la escritura sensual y, sin embargo, cuando este tipo de escritura hizo su aparición en Eliot —en el "Miércoles de ceniza"; por ejemplo—, su plenitud misma tenía el propósito de volver su belleza cuestionable. Señalaba una distracción del camino de la expiación:
En la primera vuelta de la tercera escalera
Había una ventana ranurada con una panza como de higo
Y más allá del espino en flor y de una escena pastoral
La figura de anchas espaldas vestida de azul y verde
Hechizaba los días de mayo con su flauta antigua.
El cabello al aire es dulce, cabello castaño al aire sobre la boca, Cabello lila y castaño;
Distracción, música de flauta, descansos y escalones de la mente
en la tercera escalera,
Se disuelven, disuelven; fuerza más allá de la esperanza
y de la desesperación
Al ascender por la tercera escalera.
El hecho de que estos versos, dentro del rango de los tonos más finos y las disciplinas más estrictas de la poesía de Eliot, representaran lo que más tarde él mismo tildaría de "la decepción del tordo" no permitió que dejara de saborearlas. Y en ese saborearlas se combinaban dos cosas. Antes que nada, ahí se presentaba una sola imagen que no provocaba azoro. Leer el pasaje era penetrar con la mirada una profunda lucidez con rumbo a una áspera solidez, como si en una pintura renacentista de la Anunciación, la ventana de la recámara de la Virgen diera a una escena de excesos vegetales y carnales. En segundo lugar, el lenguaje de los versos, convocado de manera sumamente directa, caminaba al borde de la parodia, por encima del lenguaje tradicional de la poesía. Figura antigua. Días de mayo. Espino. Flauta. Azul y verde. Todos los placeres del recuerdo estaban presentes, los consuelos de lo familiar, de manera que la combinación de la composición dramática de la escena y la dicción poética conscientemente desplegada resultaran atractivas para el lector neófito en mi interior. Para expresar el atractivo por medio de sus negativos, he de decir que la poesía no era oscura ni en lo que describía ni en el lenguaje que llevaba a cabo la descripción. Quedaba cortado a la medida de mis expectativas de lo que podía ser la poesía: lo que no le quedaba era todo lo demás incluido en el "Miércoles de ceniza" acerca de los leopardos y los huesos y lo violeta. Eso me espantaba, haciéndome sentir pequeño y avergonzado. Deseaba entonces invocar a la Madre de los Lectores para que tuviera misericordia de mí, para que viniera rápidamente y me explicara todo, para que me tranquilizara con un significado parafraseable, y un escenario reconocible y firme:
Señora, tres leopardos blancos se posaron bajo un junípero
En la tibieza del día, habiéndose alimentado hasta la saciedad
De mis piernas mi corazón mi hígado y todo lo contenido
En la hueca redondez de mi cráneo. Y dijo Dios:
¿Acaso vivirán estos huesos? ¿Acaso
Vivirán?
Mi pánico frente a estos hermosos versos no fue exclusivamente el típico de un estudiante. Vino a mí de nuevo cerca de los treinta años, cuando tuve que dar una conferencia acerca del "Miércoles de ceniza"; como parte de un curso de la licenciatura en la Universidad de Queen's, en Belfast. Sin el menor acceso a la única fuente confiable para tal enseñanza, es decir, la experiencia de haber sentido el poema en lo profundo, memorable e irrefutablemente, la conferencia duró los tres cuartos de hora más exasperantes de mi vida. Para entonces ya había pasado buen rato buceando entre las obras de F.O. Matthiessen, The Achievement of T .S. Eliot, George Williamson, A Reader's Guide to T. S. Eliot; y D.E.S. Maxwell, The Poetry of T S. Eliot. Sólo que en sus comentarios no hallé nada en qué apoyarme o con lo cual combinar los alcances de mi mente lectora, de manera que el poema nunca se volvió una verdadera gestalt. Hoy día, puedo hablar al respecto con una mayor libertad, simplemente porque no siento tanta timidez en torno al tema como en aquel entonces: la expiación, la conversión, la adopción de un aire totalmente delgado y seco, el regocijo ante una visión tan arbitraria y alejada de lo usual como la de los leopardos y la señora vestida de blanco... todo esto se ofrece mucho más comprensiva y persuasivamente a quien anda cerca de los cincuenta años que a quien anda cerca de los treinta.
La Señora se ha retirado,
Vestida de blanco, a la contemplación, vestida de blanco.
Que la blancura de los huesos sea expiación rumbo al olvido.
No hay vida en ellos. Tal como se me ha olvidado
Y se me olvidaría, yo mismo olvidaría
Tan devoto y concentrado en mi propósito.
Y dijo Dios Profeticen al viento, sólo al viento pues sólo
El viento escuchará. Y los huesos cantaron entre trinos
Con la carga del saltamontes a cuestas, diciendo...
Aquellas características que habían creado resistencia en un principio ahora me parecían los aspectos valiosos de la obra. La idea de que el poema se erguía como una geometría en medio de la ausencia era la causa de mi desasosiego inicial. Me sentía la encarnación misma de una gran intromisión, todo corporeidad y craso error en un mundo de gracia y translucidez, y esto me enervaba.
Hoy día, no obstante, lo que más me gratifica es justamente este sentimiento de ser partícipe de un ambiente tan castamente inventado, tan atrevido y tan impredecible en su escritura. Cosas como los huesos y los leopardos —que aparecen en escena sin la menor preparación o explicación y que, por ende, tanto me desconcertaban en un principio— son algo que ahora acepto no como un capricho mistificante por parte del poeta, sino como su don y su gracia. Para nada son lo que yo equivocadamente había pensado: partes constitutivas de un código erudito sólo accesible a los iniciados. Tampoco tienen el propósito de ser elementos de oposición ante un significado astutamente oculto. En todo caso, surgieron ligeramente en la mente compositora del poeta y se reprodujeron con delicia, como algo juguetón y consumado en todas sus sorpresas.
Desde luego, es verdad que una lectura de los cantos pertenecientes al Paraíso Terrenal del Purgatorio de Dante lo prepara a uno para el aire enrarecido de la escena de Eliot, tal como una cierta familiaridad con Dante podría ayudar a enfrentar lo inesperado de los leopardos que surgen justo en el primer verso de la segunda parte del "Miércoles de ceniza": Con todo, resulta equivocado ver estas cosas sencillamente como referencias a Dante. No son rehenes tomados de La divina comedia y capturados por el arte de Eliot dentro del ascético recinto de su poema. De hecho, surgieron en la mente pura del poeta del siglo veinte, y su lugar propio no se deriva de haber trasplantado su significado de la iconografía medieval. Cierto es, por supuesto, que la mente pura de Eliot se formó, en buena medida, en la contemplación de Dante, y que sus procesos oníricos abrevaron constantemente en la fantasmagoría de La divina comedia, de manera que la materia del poema de Dante estaba presente en su mundo, y el autor, por tanto, se había convertido en su segunda naturaleza. Dante, en efecto, formaba parte de la tienda de artículos de segunda mano del corazón maduro de Eliot, y era ese triste órgano, por así decirlo, el que sostenía todas sus escalerillas líricas.
Dadas la habitual probidad, la severidad y la tenacidad del pensamiento de Eliot, nadie tiene el menor empacho en concederle el derecho a los momentos de alivio en que sus nervios se proyectaban sobre la pantalla del lenguaje. Sin embargo y huelga decirlo, allá en aquel salón de clases de ventanales estrepitosos en el Derry de 1956, con los aguaceros acumulándose en el estuario del Foyle y el sonido de la campana de la capilla anunciando el comienzo y el final de cada periodo de clases de cuarenta y cinco minutos, tales consideraciones se hallaban muy lejos en el futuro de un muchacho de secundaria. Todo lo que a él le interesaba era contar con un asidero en las cuestas resbalosas de aquellos poemas asignados. En el caso de "Los hombres huecos"; su maestro le ofreció un buen asidero, clavándole al poema el enorme y ajeno punzón titulado: "La pérdida de la fe en el mundo moderno y sus consecuencias en el hombre moderno": Ahí, al menos, se hallaba una manera de apaciguar las quejumbrosas, descastadas melodías del poema, sometiéndolas al tan familiar doblar de las campanas de la fe. La ideología que tocaba las campanas del colegio se apropiaría del canon modernista, y ciertamente hay que admitir, también, que la retórica de la congoja del poema entraba en connivencia con las complacencias propias de la ortodoxia del colegio. Las trilladas citas del Devocionario del Señor y el tono general de la letanía (que constituía una parte tan significativa de nuestras oraciones cotidianas), todo eso tendía a cooptar la rareza imaginativa, la nitidez formal y la diferencia fundamental de esta poesía, para transformarla en la emulsión necesaria para la salud doctrinaria de nuestras jóvenes cabezas.
Obviamente, la domesticación de "La travesía de los Reyes Magos" resultó más fácil. Los tres sabios reyes eran parte de la vida folclórica de nuestro catolicismo, parte del Nacimiento navideño, del evangelio de Navidad y hasta de la tarjeta de Navidad. Lo que es más, el concepto de conversión también nos era familiar. Perder la vida para salvarla, abandonar el ser para entrar en la senda de la iluminación... nada de esto representaba el menor problema. Como tampoco lo representaba para mí el verdadero olor del campo, cuando un caballo se lanza a galope tendido o las verdes humedades del valle generosamente irrigan las fosas nasales del lector. Un elevado modernismo, un elevado anglicanismo, así como las tierras bajas de las granjas del Condado de Derry llegaban al mismo tiempo dentro de una placentera exhalación o —tal como el propio Eliot la habría llamado— un "efluvio" de poesía. Tampoco representaba problema alguno que se dijera que tres árboles contra la línea del horizonte prefiguraban la crucifixión, o que las manos que echaban suertes entre los vacíos odres de vino prefiguraban las manos del soldado romano que jugaba a los dados para ganar la apuesta de las vestiduras de Cristo a los pies de la cruz. Este poema no requería el menor punzón para atrapar nuestra atención. Al contrario, parecía venir generosamente provisto de punzones doctrinarios propios, así que no podíamos evitar dejarnos atrapar por sus imágenes y su ortodoxia:
Entonces, llegamos al alba hasta un valle atemperado,
Empapado, bajo la línea de nieve, aspirando los olores de la vegetación;
Con un arroyo que corría y un molino de agua que golpeaba la oscuridad,
Y tres árboles contra el cielo bajo,
Y un viejo caballo blanco que galopaba en la pradera.
Llegamos entonces a una taberna con hojas de parra en el dintel,
Seis manos tras una puerta abierta echando dados por monedas de plata,
Y unos pies pateando los vacíos odres de vino.
Pero sin la menor información, continuamos
Y arribamos ya tarde, en el momento preciso
Y hallamos el sitio; todo fue (diríase) satisfactorio.
La familiaridad del asunto de este poema nos ofreció la ilusión de estarlo "comprendiendo"; o quizás la "comprensión" no era una ilusión: acaso la ilusión consistía en que "comprender" su contenido y la crisis que encarnaba equivalía a conocerlo como poema, un acontecimiento formal en el lenguaje, un "correlativo objetivo". Sabíamos de su correlación con la conversión y con la Navidad, pero no de su objetividad artística. Esos tres árboles nunca gozaron del tiempo suficiente para manifestarse en el ojo interior como tales, aun antes de que se les transformara en imágenes del Calvario; tampoco las manos junto a los odres de vino tuvieron oportunidad de ser manos escritas en sí mismas antes de volverse símbolos inscritos en la repartición de las vestiduras de Cristo. Vaya un paradójico destino para un poeta como Eliot, que siempre había insistido en la poeticidad de la poesía como algo anterior a su estatus filosófico, ideológico o de cualquier otro tipo.
En la Universidad de Queen's me retaqué de comentarios, y en particular fui avanzando en los territorios de La tierra baldía valiéndome de cuanta ayuda pude conseguir en la biblioteca. Incluso llegué a leer enormes parrafadas de From Ritual to Romance, de Jessie L. Weston. Comencé a atender a la música y a afinar mi propio oído, pero sobre todo decidí obedecer las instrucciones de los comentarios y me preparé para mostrarme como un ser informado. Sin embargo, acaso la influencia más duradera de esta época probó ser la prosa misma de Eliot, reunida y digerida por John Hayward en un librito de Penguin, cuyo tono morado en particular resultó más que apropiado en cuanto a las reminiscencias de la estola de un confesor. En este volumen leí y releí "La tradición y el talento individual"; así como los ensayos dedicados a "Los poetas metafísicos"; Milton, el In Memoriam de Tennyson. A la música de la poesía. A por qué Hamlet no tiene éxito como obra de teatro, como un correlativo objetivo. Pero lo más importante de todo, tal vez, fue una definición de la facultad que él llama "imaginación auditiva". Aquí se encontraba "el sentimiento dirigido al pensamiento y al ritmo, que da vigor a cada palabra; que se hunde en lo más primitivo y olvidado; que vuelve a los orígenes y regresa con algo... [fusionando] las más antiguas mentalidades y las más civilizadas".
No fue dentro del contexto de esta definición que Eliot mencionaba la eficacia dramática de los versos de Macbeth, que preceden justamente el asesinato de Banquo:
La luz se espesa,
Y el cuervo abre sus alas rumbo al bosque de grajos,
Las cosas buenas del día comienzan a languidecer y adormecerse.
Tampoco la invocaba al discutir el verso exquisitamente directo, si bien profundamente sugerente, en boca de Otelo: "Mantengan en alto sus brillantes espadas, pues el rocío las puede aherrojar". No obstante, la revelación de Eliot en torno a la susceptibilidad de tales versos, el carácter físico de su oído, así como lo fastidioso de sus discriminaciones, su templo de la inteligencia del poeta ejercida sobre la actividad de escuchar, todo esto parecía disculpar mi propia incapacidad temperamental para parafrasear y mi falta de inclinación para comprometer el argumento de un poema y su avance conceptual. En cambio, confirmaba mi inclinación natural para convertirme en cámara de resonancia de los sonidos del poema. En breve, me incitaba a ir en busca del contorno de un significado dentro del patrón de un ritmo predeterminado.
En la sección "Muerte por agua" de La tierra baldía, por ejemplo, partí de un análisis de sus cadencias ondulantes y de sus disolvencias y contenciones para elaborar un principio mimético que se equiparara a cualquier posible significado que pudiera derivarse de la historia del destino de Flebas, o que aun lo rebasara. En el peso y largueza de la música del poema creí adivinar un equivalente auditivo de la realidad más amplia y trascendental de pérdidas y ganancias de la ciudad de Londres traicionada por la gente, esos mercaderes y empleados que penetran el poema en calidad de corriente de sombras rítmicamente somnolienta sobre el Puente de Londres. Decidí dejar de preocuparme por la relación de Flebas con el Ahogado y la efigie de Osiris proyectada entre las aguas; todo lo que importara como principio estructural, salvo el aliento de la vida, existía en el cuerpo del sonido:
Flebas el Fenicio, muerto hace quince días,
Olvidó el grito de las gaviotas, la hinchazón del mar profundo
Y todas las pérdidas y ganancias.
Una corriente bajo los mares
Recogió sus huesos entre susurros. Conforme se alzaba y caía Atravesó las etapas de su edad y juventud
Al penetrar al remolino.
Judío o gentil
Oh, tú, que haces girar el timón y miras a barlovento,
Medita en Flebas, que alguna vez fue también alto y buen mozo.
En esta etapa de total disposición para escuchar, conté con la suerte suficiente para escuchar la poesía de Eliot leída en voz alta por el actor Robert Speaight. Acababa de incursionar por vez primera en los Cuatro cuartetos, pero me resultaba bastante difícil retener una impresión unificadora y total en mente. El tamaño mismo de la estructura, la opacidad del pensamiento, la complejidad de la organización de estos poemas lo mantenían a uno acorralado; sin embargo, si bien intimidaban, también prometían una especie de sabiduría: fue precisamente durante esta tentativa etapa cuando escuché toda la secuencia en voz alta. Esta experiencia me enseñó, según las propias palabras del poema, a "estarme quieto. A quedarme quieto, en efecto, toda una tarde en Belfast, en un piso de planta alta, con unos estudiantes de la licenciatura de bioquímica, gente con una ansiedad profesional mucho menor que la mía en torno a la comprensión de la poesía, ya que desde su perspectiva, no profesional pero sí gratificante, asumían que la mistificación iba a la par del curso de poesía moderna.
Lo que yo escuchaba adquiría sentido. En los primeros versos de "Burnt Norton", por ejemplo, el pie marcado con la palabra "tiempo" resuena y se repite de una manera hipnótica cuando se lee en voz alta, mientras que puede causar perplejidad cuando se lee en silencio sólo en busca de su significado. De modo semejante, el tejido y repetición de las palabras "presente", "pasado" y "futuro" da vueltas y vueltas, como una danza eslabonada por el oído. Las palabras que avanzan se reencuentran al regresar. Incluso la palabra "eco" se encuentra consigo misma al resonar. El efecto resulta tanto de giro como de quietud. Ni desde ni hacia: en el punto fijo del mundo que gira:
Tiempo presente y tiempo pasado,
Ambos quizás presentes en el tiempo futuro,
Y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado.
Si todo el tiempo es eternamente presente,
Todo el tiempo es irredimible.
Lo que pudiera haber sido es una abstracción
Que permanece como perpetua posibilidad
Sólo en el mundo de la especulación.
Lo que pudiera haber sido y lo que ha sido
Apuntan hacia un final, siempre presente.
El eco de las pisadas en la memoria
Por el pasillo que no tomamos
Hacia la puerta que nunca abrimos
Del jardín de los rosales. El eco de mis palabras,
Así, en tu pensamiento.
Pero con qué propósito
Perturbar el polvo en una vasija de pétalos de rosa,
No lo sé.
Otros ecos
Habitan el jardín. ¿Vamos tras ellos?
Rápido, dijo el ave, encuéntralos, encuéntralos,
A la vuelta de la esquina. Por la primera reja,
En nuestro primer mundo, ¿vamos tras
La decepción del tordo?
Por su orquestación del tema y la frase, la paráfrasis y la repetición, sus premoniciones del final que vuelve al origen, este pasaje es un típico ejemplo de los procedimientos de los Cuatro cuartetos como un todo. La poesía fluye perfectamente en el marco de una lectura en silencio, desde luego, ya que (y recurro aquí a la definición del propio Eliot de la "imaginación auditiva") opera por debajo del nivel del sentido, pero con mucha mayor potencia cuando las palabras se articulan en voz alta. Gradualmente, por lo tanto, a principios de los años sesenta, comencé a experimentar el placer en la vida subterránea del oído de Eliot, quien me enseñaba a "estarme quieto" para permitir la franca función de sus trabajos ocultos.
Éstos eran los años en que yo hacía mis pininos como poeta, en busca de la carga que echa a andar el flujo de la corriente escritural dentro de un sistema hasta entonces sin escritura. Sin embargo, con todo y lo que estaba aprendiendo de Eliot acerca de la manera adecuada de escuchar, él no podía estimular mi propia poesía. Era más una especie de superego literario que un generador de la libido poética; y, para que la voz lírica libidinosa comenzara a hacer de las suyas, tenía que escapar de su vigilante presencia. Entonces, volteé la vista hacia escritores más familiares, con quienes resultaba más fácil comprometerse, como Patrick Kavanagh, R.S. Thomas, Ted Hughes, John Montague, Norman MacCaig. De pronto, estaba supliendo mis carencias de lecturas de poesía contemporánea británica e irlandesa y, de ese modo, me entusiasmé y eché a andar mis motores.
Fue entonces cuando me salió al paso The New Poetic, de C.K. Stead, y en él su revelación de Eliot como un poeta que confiaba en el "oscuro embrión" de la energía inconsciente. Según Stead, Eliot es un escritor mucho más intuitivo de lo que la crítica ha considerado, lo cual no aminora la conciencia del lector respecto del rigor de su pensamiento o lo escrupuloso de sus negaciones. Eliot permanecía una rara avis, cuya afinación quedaba originalmente más allá de las escalas comunes y corrientes; era la suya una delgada y pura señal que acaso no se transmitiera genialmente a lo largo de los alcances terrenales de la naturaleza individual, sino que contaba con la capacidad de sondear incluso hasta en el universo del espíritu de Plutón.
Uno podría otorgar este estatus inimitable a sus logros, y sin embargo reconocer en el proceso que lo produjo algo incierto, esperanzado, necesitado, que a medias se da por vencido, a medias se autoalecciona, y que todos los demás experimentamos.
Con Eliot se aprende, a fin de cuentas, que la actividad de la poesía es solitaria, y si uno pretende regocijarse en ella, tiene que construir algo de lo cual regocijarse. Se aprende que, ante el escritorio, todo poeta enfrenta el mismo tipo de tarea, que no hay un secreto que impartir, sólo recursos propios que se van a poner o no al descubierto, según el caso. Mucho de lo que dice Eliot acerca de la composición poética nos fortalece, precisamente por ser tan autoritariamente desconsolador:
Y lo que hay que conquistar
Merced a la fuerza y la sumisión, ya ha sido descubierto
Una o dos veces, o muchas veces, por hombres que uno no aspira
A emular —pero no hay competencia—.
Sólo existe la lucha por recuperar lo que se había perdido
Y encontrado y perdido de nuevo y de nuevo:
y ahora, bajo condiciones
Que no parecen propicias. Pero acaso ni ganancia ni pérdida.
Para nosotros sólo existe el intento. Lo demás no es asunto nuestro.
Así pues, para concluir diré que si Eliot no me ayudó a escribir, sí me ayudó a aprender lo que significa leer. La experiencia de su poesía es insólitamente pura. Se comienza y se termina con las palabras, a diferencia de la obra de otros poetas donde, con frecuencia, el lector puede hallar respiros y coartadas. En el caso de Frost o de Yeats o de Hardy, por ejemplo, existe una relación corroborativa entre el paisaje y la sensibilidad. Las palabras sobre la página pueden funcionar de una manera suplementaria a su función primordialmente artística: pueden tener un efecto de ventana, y abrir las persianas del lenguaje hacia temas y lugares tras las palabras o anteriores a ellas. Pero esta especie de ayuda mutua no existe —y no se pretende que exista— entre las palabras de la poesía de Eliot y el mundo que las hizo surgir. Cuando yo me enfrenté a "Burnt Norton", por ejemplo, en efecto hallé un jardín de rosas y un estanque seco de concreto; pero también hallé la congruencia documental decepcionante entre poema y lugar. Me di cuenta de que no deseaba que el paisaje terrenal se materializara, ya que mucho antes había ya interiorizado un paisaje de sonido.
Acaso lo último que haya que aprender sea esto: en el ámbito de la poesía, como en el de la conciencia, las enseñanzas posibles que pueden acontecer no tienen fin. Nada resulta conclusivo, el descubrimiento más gratificante es huidizo, el sendero del logro positivo conduce a la via negativa. Eliot dio en prenda su intensidad expresionista cuando renunció a la lírica en pro del canto filosófico. Incluso sería más cierto decir que la lírica renunció a Eliot. Pero al aceptar las consecuencias de la renuncia con tal autoconocimiento, y al proceder con tal rigor en su propósito, comprobó una verdad que queremos creer no en relación con todos los poetas quizás, sino con los necesarios: puso de manifiesto que la vocación poética implica la disciplina de un hábito de expresión que se convierte en algo fundamental para la conducta en sí de toda una vida.
(Tomado de lamaquinadeltiempo.com)
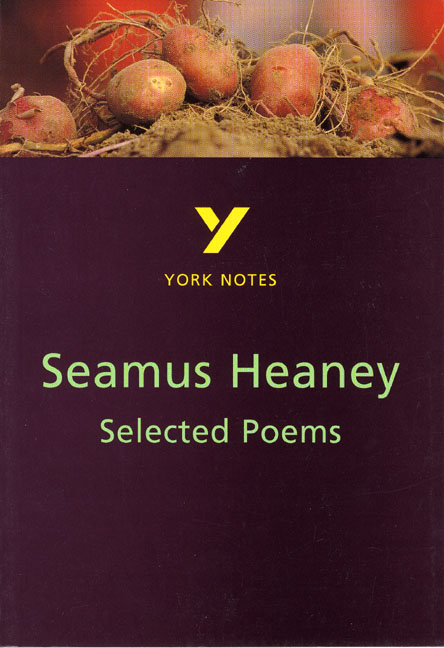
No hay comentarios:
Publicar un comentario